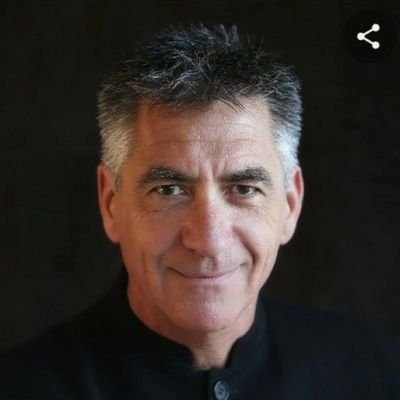Dag, estimados lectores. Vuelvo con una obra de Antonio Tocornal. Ya comenté en entradas anteriores otros títulos suyos como El día que puede haber visto tocar a Dizzy Gillespie, Bajamares y, más recientemente, Malasanta. Pero aún tenía pendiente la lectura y análisis de este libro titulado Pájaros en un cielo de estaño, que recibió el premio València de Narrativa en lengua castellana de la Institució Alfons el Magnànim en 2020, aunque entonces fuera presentado a concurso y galardonado con el título Ochocientas rayas de tiza. Y creo, sinceramente, que sale ganando la novela con el cambio de título.
Este libro fue publicado el mismo año que Bajamares, por lo que debemos dar un cierto orden cronológico, por alusiones intertextuales, y situar Bajamares como obra previa a Pájaros en un cielo de estaño, a la vez que ambas triangulan un universo propio junto a la posterior Malasanta. Sí, cada obra que escribe Tocornal parece agregar un espacio geográfico más a una topografía literaria que el lector explora en cada ocasión que abre un libro suyo. Tanto Malamuerte (Bajamares) como La Ciénaga (Malasanta) y Las Almazaras (Pájaros) son espacios limítrofes que cada novela comparte con las otras, permitiendo a los personajes saltar de lugar en lugar, relacionarse entre sí, como habitantes de un cosmos superior que rompe las delimitaciones de la cubierta del libro. Bajo la metáfora del autor-Dios o verbo creador de un universo, pareciera que Antonio Tocornal decidió crear literalmente un mundo que empezó con aquello de hágase la luz. Solo hay que recordar que en Malasanta, su protagonista, junto al comerciante Modesto Baldío «evitaban pasar cerca de La Ciénaga y toda su comarca por si algún cliente la reconocía. Si por ejemplo decidían ir desde Malamuerte hasta Las Almazaras, no iban en línea recta; Malasanta diseñaba un desvío de cerca de cien kilómetros en el que tanteaban otros pueblos». Una vez que esto se ha escrito, tiene Antonio Tocornal tarea: rellenar de pueblos esos cien kilómetros y seguir expandiendo, comarca a comarca, esta geografía.
Pero el juego que se trae entre manos nuestro autor es de mayor calibre. Esta Pájaros añade más capas al tránsito de la frontera entre realidad y ficción. No se trata solo de que coexistan dos planos: por un lado el universo literario al que va dando forma con la arcilla de la imaginación comunicando sus espacios; por otro, el universo real en que los lectores abrimos el libro escrito para encontrar ese universo literario que va extendiendo sus redes. No, los límites entre ambos mundos no son nada nítidos, como no lo eran, por ejemplo, en la mítica Historia interminable de mi admirado Michael Ende. En Pájaros Antonio Tocornal ha tomado la decisión de romper con la identidad, hacer personaje de sí mismo, algo que desde la autoficción hizo ya en El día que pude haber visto…; pero en este caso, se heteronomiza a lo Pessoa —citado en la obra que nos ocupa con El libro del desasosiego… aunque siendo justos y con la teoría del heterónimo en la mano, tal libro no es de Pessoa, sino de Bernardo Soares—: «No te extrañe que, si la llegas a ver impresa, sea firmada con un seudónimo (…) habré de eclipsarme en la penumbra para dar voz a un narrador, si no omnisciente, al menos informado»; o por trazar otra referencia, y es incluso preferible, se vuelve Tocornal apócrifo, a lo Machado. Así, aparece el nombre propio de Antonio Tocornal en esta obra como pseudónimo de otro autor, nuestro narrador, que oculta su nombre pero que ha sido residente de niño en Las Almazaras, testigo y contador de las historias que de este lugar nos cuenta la obra. Un escritor de renombre y éxito, que incluso fantasea con la escritura de la historia de un guardafaros fuera del tiempo para cuyo título baraja la posibilidad de Bajamares —he aquí la intertextualidad entre ambas por la que especificaba su orden de publicación—.
Observemos ahora que Tocornal invierte la mecánica de la heteronimia, pues no se trata de crear un personaje, nombrarlo y dotarlo de una biografía para adjudicarle la autoría de los textos propios, como hacía Pessoa con Caeiro, Soares, de Campos o Ricardo Reis, sino que el nombre de Antonio Tocornal es el heterónimo mismo. En este sentido, y por eso lo he mencionado, me parece más próximo a Machado, quien creaba un apócrifo de sí mismo en la nómina de aquellos «doce poetas que pudieron existir» del Cancionero apócrifo: un Machado que nacía en Sevilla y moría en Huesca en una fecha no precisada aún y que «no hay que confundir con el célebre poeta del mismo nombre, autor de Soledades, Campos de Castilla, etc.». De este modo, cuando en la parte final de Pájaros se presenta una nota de la editorial acerca de la naturaleza y origen del texto que acabamos de leer, se aclara: «No obstante, siguiendo su sugerencia de publicarlo bajo seudónimo, hemos optado por elegir uno con empaque, y se nos ocurrió el nombre ficticio de Antonio Tocornal. Sin duda, hay muy pocas probabilidades de que exista un escritor con ese nombre y, de haberlo, ha de ser del todo irrelevante en el panorama literario». Este artificio tiene una finalidad clara, además del humorismo que implica separar autor y narrador, y es atribuirle una mayor ficción al autor y una mayor realidad al narrador en primera persona como a los acontecimientos vividos por él en Las Almazaras.
Inteligentemente, Tocornal (y ya no sé de quién hablo cuando en este punto pronuncio su nombre) trae de editor a un nieto de los personajes protagonistas que pululan por Las Almazaras en Pájaros. El editor, que tiene en sus manos el manuscrito, sabe que sostiene la historia de su familia. Por ello, en mitad de este juego al escondite entre ficción y realidad, de pronto este editor afirma: «No hay nada más valioso que la identidad, y en las líneas de este “proyecto de novela” están la mía propia, la de mis raíces» para añadir «cualquier lector avieso sabrá a estas alturas quién es el verdadero autor de este texto, autor que desgraciadamente tampoco está ya hoy entre los vivos y que nos dejó sin concluir su proyecto de novela». Precisamente, la identidad es lo que está sobre la mesa, incluida, apúntese bien, la no-novela, el proyecto que está por ser novela y que parece no tener identidad aún —y puestos a ser detallistas, hasta el cambio de título de la obra entre certamen y publicación denotaría este sentido—.
Claro, Pájaros es una obra que se abre en forma epistolar de las manos de un narrador que toma parte de los acontecimientos que va a contar; una carta que escribe a alguien y que, intuyo, somos los lectores, nosotros, convocados como personajes a la historia —aquí entraría mi evocación anterior de Michael Ende y su Historia interminable—. No puedo sustraerme a la ironía de que mi última reseña sobre Tocornal, la que versaba sobre Malasanta, concluyera inocentemente diciendo: «Empiezo a preocuparme por verme un día en sus páginas como personaje-lector. Y no me refiero a identificarme con lo que leo, sino a verme literalmente y sin quererlo, como uno más que por ahí pasa». Pues me temo que en Pájaros he hallado respuesta: esa fue siempre la intención de Tocornal. El lector es personaje, es el receptor de la carta que nuestro narrador escribe y al que le pide rememorar a la vez las historias que va a contar, y le solicita ayuda para corregir y cotejar sus recuerdos: «confío en tu buen criterio para tal encomienda. Seguro que tú sabes y recuerdas más que yo; tú eras de los nuestros y de los pocos que se quedaron en Las Almazaras. El respeto por las tradiciones y el amor que siempre demostraste por nuestra tierra hacen de ti la persona idónea para esta tarea». El lector, por tanto, ha sido y es habitante aún de Las Almazaras. Somos almazereños o almazerienses o almazeranos o almazerinos o almazereses… no tengo claro el gentilicio. La cosa es que somos lectores (afuera) y habitantes (dentro) de las historias de Las Almazaras… y por extensión, de todo el espacio geográfico que, cual turistas o expedicionarios visitamos en cada lectura.
Otra curiosidad extraliteraria y personal, mística si cabe, coincidencias que ocurren y que te abren a la conspiración o a lo paranormal: Pájaros es una obra que se presenta como notas y apuntes de una remembranza, notas que se convierten en un manuscrito encontrado, un proyecto de novela hemos dicho antes, para luego ser publicado como novela. ¿Será coincidencia que los dos libros anteriores que he leído y comentado aquí en Retrato Literario emplearan el mismo recurso? Tanto en La zancada, de Vicente Soto, como en La canción de Ruth, de Marifé Santiago, teníamos historias en la que se aducía su naturaleza de apuntes, de bosquejo, para un libro al que aún habría que dar forma, confundiendo de nuevo los planos de realidad, donde el lector sostiene un libro en el que lee la historia, y de la ficción, donde el narrador está diciendo que lo que se lee son solo las notas y apuntes para elaborar el libro que finalmente el lector tiene delante. Conlleva esto la alusión al proceso mismo de escritura de un libro acabado. Es más, en el caso de La zancada, igual que en Pájaros, tenemos un adulto acudiendo a su yo infante como punto de vista para la narración.
En el caso de Tocornal, el epílogo del editor con que se cierra el libro tiene un papel fundamental en la resolución del dilema que esto plantea: en efecto, se declara que el texto ha pasado por una editorial y se justifica la forma en que es presentado sin alteraciones por la propia editora: «sin cambiar ni una coma del manuscrito original (…) es necesario recordar que esto no es una novela con el visto bueno final de su autor. Es, por el contrario, una larga carta de un viejo amigo a otro, en la que se recopilaron las notas que fundamentarían lo que él pretendía que un día llegase a ser su última novela. Por tanto, este texto nunca pasó por el proceso de redacción final, ni por el pulido formal y las correcciones estilísticas que el autor solía hacer con una pulcritud obsesiva. Por esta razón, ha de ser leído con las indulgencias pertinentes». Esto último resulta de una genialidad aplastante. ¿Por qué? Porque con esta sencilla burla, cualquier errata en el texto (y alguna hay, que me hizo arquear una ceja) es convertida en estas últimas páginas en un acto deliberado de la propia obra. Claro, cuando todo texto saldrá, sin duda, y créanme cuando les subrayo este sin duda, con erratas, por mucho que uno lo revise concienzudamente, este epílogo integra literariamente esas más que probables erratas en la intencionalidad de la obra misma y la forma en que fue redactada y publicada. Se justifica por sí mismo cualquier error. Y hasta parece que las erratas, lejos de ser fortuitas, fueron a propósito.
En este punto debo decirlo: he tenido que ir de las páginas iniciales hasta llegar a estas últimas páginas de libro para tomar conciencia de la elevación de la narrativa que gasta Antonio Tocornal. Y no porque la historia misma —las historias debería decir— que transcurre en medio no tenga su valor literario, que lo tiene y a ello iré en un momento, sino porque entre las primeras y las últimas páginas surge un elemento metaliterario de primer orden que, de pronto, te reposiciona como lector frente a lo que acabas de leer —e incluso en mi caso, a todo lo que he leído suyo con anterioridad a Pájaros—. En gran parte, por cuanto acabo de explicitar acerca de las confusiones autor-narrador, heteronomías de la realidad-ficción etc. Pero, además, es que son páginas que nos entregan una especie de ars poetica que el autor se ha encargado de aplicar escrupulosamente en siguientes libros. En efecto, el capítulo 30, último del libro y previo al epílogo de la editorial, es un texto que prácticamente actúa como declaración estética, como reflexión sobre la literatura misma. Así nos dice ese narrador y escritor que lleva por pseudónimo el nombre de Antonio Tocornal: «dediqué mi vida a preferir la copia al original, a procesar la vida para convertirla en literatura, a huronear alrededor de la vanidad que de alguna forma todo escritor corteja, porque sueña con usurpar el papel del creador, aunque ello le prive del disfrute de la creación. Pobre majadero». Nos habla del escritor tentado por la loca pretensión de ser como dioses que dijera aquella serpiente paradisíaca, de ser un Creador, en mayúscula, y que por ello padece dos condenas: la primera, solo poder, en el mejor de los casos, elaborar una copia de la vida —el arte como mímesis—; la segunda, como Creador, vivir separado de la creación y de la vida misma, inmerso en una virtualidad producto de su vanidad —el arte como diégesis—, condenado a trazar «espirales concéntricas, en el laberinto de mi propio destino». Es el escritor, sí, un majadero que ya no puede escapar de su majadería, pues «cuando me di cuenta del absurdo, ya era tarde (…) el “punto de no retorno” había quedado muy atrás y mi cobardía me condujo a lo fácil: a refugiarme en mi “carrera”»; confesión que hace por contraste a «algunos literatos iluminados [que] se dieron cuenta a tiempo de que no se puede jugar a ser Dios y pretender seguir siendo feliz», como Rimbaud.
En el sentido más profundo de esta reflexión está la (falsa o no) oposición entre vida y arte: dedicar la vida a copiar la realidad, crearla y narrarla frente a vivirla y disfrutarla; darle expresión poética al amor en lugar de sumergirse y solazarse en el amar sin más. Lo cantaba John Lennon en Beautiful Boy (Darling Boy), en el 80 y tema de su último álbum (Double Fantasy)…y desde entonces se ha repetido como mantra sin saber realmente cuándo, dónde o cómo lo dijo: «Life is what happens to you / while you’re busy making other plans». La frontera entre lo uno y lo otro, entre vida y arte, es, parece decirnos Tocornal, la vanidad: («Vanity, definitely my favorite sin», afirmaba el diablo de Al Pacino), razón por la que nuestro narrador clamará: «¡Si al menos durante esos años hubiese podido desprenderme del lastre de la vanidad! ¡Habría ganado tanto tiempo! ¡Habría podido ver lo que me rodeaba!». Por seguir con conceptos griegos, la hybris, la desmesura en el orgullo y la arrogancia, la transgresión frente a los dioses, el deseo que excede la justa medida y pierde de vista el lugar que se ocupa en el universo, es la perdición del escritor sumergido en el pozo de este tormento (porque la hybris lo conlleva): «el dolor antiguo ya es mi compadre; hemos vivido juntos mucho tiempo y nos soportamos mutuamente tanto como nos necesitamos. Simplemente es que ya no hay sitio —ni ganas— para dolores nuevos».
Tras todas estas elucubraciones mías y solo mías, porque no pretendo achacar dogmáticamente el contenido de mi divagar especulativo al autor y a la obra, vayamos al meollo (si es que lo anterior no era ya meollo).
Pájaros es una novela de narración enmarcada (mise en abyme). Tenemos las historias de los habitantes de Las Almazaras relatadas por uno de ellos en una epístola, que a su vez se encuadra en el relato de un proceso editorial. De esta manera, el epílogo editorial es el marco mayor que incluye la larga epístola la cual, a su vez, elabora pequeños marcos, miniaturas, de los acontecimientos a la manera de crónicas. Y aún en el marco epistolar, en algunas de estas miniaturas, descubrimos algún marco más: por ejemplo, el del cartero Picatoste, cuya memoria prodigiosa provee a nuestro narrador de más anécdotas que él había olvidado o desconocía: «Me recordó algunas de las anécdotas que refiero en esta carta a propósito de los Pájaros y me relató otras que no podía conocer». El número de marcos, de niveles, y de narradores se multiplica, o, debería mejor decir, se fractaliza o matrioskariza.
Esta técnica, ahora lo sé porque he leído antes otras obras del autor, es la misma aplicada en El día que pude… o en Malasanta. E igual que en estas otras obras, una vez que estamos ubicados en el marco interior de la narración, en el nivel más hondo en que aparecen las crónicas a relatar, Antonio Tocornal pone en marcha el procedimiento que denominé en su momento como patchwork: al igual que se hace en la costura, cosiendo piezas de tela diferentes en un diseño más grande, las crónicas se presentan por capítulos yuxtapuestos, contando cada uno una historia o suceso independiente protagonizados por un personaje(s) concreto(s). En su momento lo pensé pero no lo escribí, así que lo diré aquí, más que nada porque creo que tiene más que ver con Pájaros que con las otras obras: ¿no tiene el lector la sensación de hallarse ante una composición del juanramoniano estilo de Platero y yo? Una composición de la obra por estampas seleccionadas, ligadas al lugar en el que ocurren, en las que lo narrativo, reflexivo y lírico se entremezclan, siendo verdad para Pájaros lo que JRJ describía de su Platero en el prologuillo, que era un libro «donde la alegría y la pena son gemelas». Es un lema que estoy seguro Tocornal firmaría ya mismo para su obra. Algo de esto ha de haber entre dos escritores que portan sangre andaluza en las venas desde las que escriben.
Como ocurriera en El día que pude… y como habrá de llevar a cabo también en Malasanta, cada uno de esos capítulos, de esas estampas, presenta un personaje con sus peculiaridades, ya sean estas físicas, psicológicas o vitales, expandiendo en cada uno un poquito más el límite de lo que sea real y de lo que se consideraría maravilloso: «El libro que nazca de estas notas será una epopeya; un gran poema en prosa (…) Si soy capaz de recoger mis recuerdos de forma fiel a la realidad, estarán sin duda impregnados de esa poesía y de la magia sobrenatural que los rodeaba, y entonces esta crónica será poema y merecerá el nombre de epopeya». Relatemos algunos ejemplos.
Empezamos con la llegada a Las Almazaras de una familia numerosa de pelirrojos flamencos, aunque holandeses, en una furgo destartalada —y creo que sería para contar en otro libro ese éxodo en furgoneta del punto A, Flandes, al punto B, sur de España, de una familia tan particular… ahí lo dejo como sugerencia—. Se trata de la familia van Vogelpoel (trad.: charca de pájaros, de ahí que los llamen los Pájaros) formada por el padre, jardinero en Flandes, la oronda madre agorera que presagia las muertes haciendo la cama al futuro finado, con una prole de doce niños, conocidos por su numeración (aunque uno de ellos tenga apelativo propio por su mudez) y una niña, conocida por la Pajarita. Y allí, en un árido espacio andaluz, se instala esta familia que, además de sus enseres, se trae con ellos el clima inseparable de su tierra. Empieza esa magia por la que la granja que ocupan tiene su propio microclima, cubierta por el cielo de estaño, con sus lluvias y todo, rodeado del clima inverso de Las Almazaras donde se ubica la granja. El padre, cuya coronilla despejada le hace ganarse el apodo de san Antonio, es un emprendedor nato de los más alocados negocios que van a ir siendo rotulados en el lateral de la furgoneta: desde la venta de globos o la localización de pozos de agua con técnicas poco ortodoxas, hasta la conformación de una banda de música, el adiestramiento de pinzones, elaboración de jabones, conformación de un equipo de fútbol, o abasto de aceitunas, setas, ancas de rana etc. La introducción de la familia de pelirrojos abre el tema de la identidad que ha de llegar a afectar incluso al autor, pues ninguno de los miembros de esta familia tiene su nombre real por ser impronunciable para los lugareños de Las Almazaras, sino, como vemos, apodos y números.
No obstante, la rareza de la familia de los Pájaros y los hechos maravillosos que los rodean permiten ir ahondando en la población local de Las Almazaras para descubrir que también los habitantes tienen sus particularidades maravillosas, trasfondos de una cotidianeidad extravagante en ocasiones como en otras trágica. En el entramado se van cruzando los singulares hilos flamencos con los hilos vitales de los nativos.
Tenemos la loca historia del cartero alcohólico llamado Picatoste y su inseparable camaleón Herpes (en realidad Hermes, como el dios mensajero) al hombro, que de tales curdas dejaba sin repartir la mayor parte del correo y que, al final de sus días como cartero, atesoraba en su casa correo de hasta diez años atrás. Su camaleón, además, tenía trastocada la capacidad de mimetizarse cambiando de color: «ya que no obedecía al instinto de mimetismo propio de los de su especie, sino más bien a un albedrío caprichoso y exhibicionista»… que hasta se reviste de los colores republicanos metiendo en un brete a todos en la España de posguerra. Se trata además de un personaje el de este cartero que ejercerá como otra voz narrativa, tal y como hemos dicho, al facilitar tiempo después, completamente rehabilitado y como hombre de éxito, información olvidada o ignorada al narrador principal sobre los eventos que tuvieron lugar en Las Almazaras.
Se nos cuenta la historia de Modesto, el ebanista, tío del narrador, que fabricó dos ataúdes de maderas nobles ricamente decorados que podían fusionarse y se comunicaban de modo que sus inquilinos, en posición fetal, estuviesen cara a cara; estaban reservados para él y su esposa Rosamunda, la cual también es de cuidado: todas las noches se levanta a encalar las paredes de la casa y lo que no son las paredes de la casa, hasta blanquear todo cuanto se encuentre a su paso.
En Las Almazaras vive también la niña Fortunata Rebollo, un prodigio de la naturaleza con dos vulvas y dos vaginas sanas, funcionales y completas, que encandila a dos de los Pájaros —como la Fortunata de Galdós enamoraba a un delfín—, que resultan ser gemelos. Por ello que el narrador afirme «la existencia de una misteriosa perfección en las leyes que equilibran el universo».
Detrás de la chimenea de su casa, sentado en un taburete en un espacio angosto, vivirá oculto durante treinta años Elías el Motivos, escabulléndose de falangistas, de franquistas y de la Guardia Civil para evitar que le dieran el paseo. Cuidado por su mujer Prudencia, conocerá y verá crecer a su hijo gracias a una rendija del tamaño de una peseta en el murete tras el que vive y se esconde. Y todo porque una vez, durante una verbena, se jactó de haber votado a Azaña y al Frente Popular.
Conoceremos también a Trini el Mamón —nombre completo: Abundio Nepomuceno de la Santísima Trinidad de Jesús de los Tres Clavos—, personaje tan desagradable como útil para las que eran recientes mamás en Las Almazaras. El apodo tiene su sentido literal, describiendo a alguien indeseable, como también el figurado por la profesión a que se dedica: desatascador de las obstrucciones mamarias, extractor de la leche retenida en el pecho, lo que viene siendo un sacaleches adulto de carne y hueso. Es un personaje que se presenta arrancándose los dos dientes que le quedaban y que tampoco tenían buena pinta, y que me trajo a las mientes aquel pobre diablo de Próspero el Polilla de Malasanta. Ambos son personajes que le sacan un beneficio económico al desprenderse de unos dientes que tampoco contemplan que vayan a necesitar más adelante.
Hay un sanchopancesco alcalde, don Primitivo Galán. Y digo sanchopancesco porque, como el escudero del Quijote, que llegó a gobernar la ínsula de Barataria, solo habla concatenando refranes: «tenía buena memoria y un conocimiento profundo de los refraneros (…) siempre rubricaba su discurso con uno o varios refranes, a sabiendas de que la gente simple adjudica a la sabiduría popular una infalibilidad que en realidad es ficticia cuando no abiertamente falaz». Leyéndolo uno va recreando al Quijote que increpa a Sancho la manía de traer refranes que no vienen a cuento y de ensartar uno detrás de otro sin sentido, hasta el grito desesperado del caballero andante: «¡Sesenta mil satanases te lleven a ti y a tus refranes! Una hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca, por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos o ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, ignorante, o cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase» (II, 43… capítulo del Quijote, por cierto, en el que hayamos la curiosa perorata sobre la diferencia entre el coloquialismo regoldar y el preferible cultismo eructar).
En fin, que hay mucha criatura en esta parada de los monstruos, en esta galería de rarezas vivas. Podríamos seguir mencionando a un alemán acuarelista, cuya identidad nuevamente se ignora, pero que, según las habladurías, se sugiere que es un nazi huido; a un profesor que gusta de usar lencería femenina fina; a un chico que descubre el extraño placer de ser picoteado en sus partes por las abejas ya que «el veneno potenciaba la erección dándole un vigor y una durabilidad que luego él sabía aprovechar en la intimidad del monte» (quien haya leído Malasanta, no podrá sustraer su memoria de aquel Niño Truncado con genitales titánicos y priapismo crónico)… o del lado de los Pájaros, el número 7 con el hormiguero en su oreja (que me trajo también al pobre Niño Truncado caído en el suelo a merced de las hormigas); o la Pajarita, cuya menstruación la capacita para ejercer de zahorí una vez al mes para el pueblo; o uno muy especial, el Pájaro número nueve, el Mudo, que aprende a comunicarse universalmente con todos los seres mediante una trompeta y que será, en Malasanta, el anfitrión del tándem Malasanta-Modesto Baldío en su visita a Las Almazaras cuando estos entren en la tienda de fotografía que regenta, y donde descubriremos que su prosperidad, junto a su emprendimiento, incluye el haber sido padre de una nueva Pajarita.
Al final, todo este elenco es el contexto en el que la familia de Pájaros se integra perfectamente, una localidad en la que la excentricidad y la hipérbole es norma entre los lugareños. No, en el fondo, no somos tan distintos ni es muy diferente lo sobrenatural de lo que naturalmente es el hombre. Es uno de los temas que rondan la novela: la inmigración y cuanto conlleva, desde la pérdida de identidad hasta su integración, con los problemas culturales, idiomáticos, costumbres mediante, y el establecimiento de nuevas generaciones mestizas que han adoptado y fusionado hábitos que llegaron de fuera. Así, el narrador declara «siempre me fascinó cómo un pueblo compuesto por individuos envidiosos y pendencieros (…) pudo acoger con tanta naturalidad a aquellos extranjeros»; y el editor, nieto del linaje de aquellos extranjeros reconoce: «hoy, si usted se pasea por Las Almazaras y se cruza con algún anciano, es posible que lo salude con dag aunque nadie sepa explicarle por qué. Por otra parte, cualquiera que venga de fuera hoy en día, se sorprenderá al poco rato de lo inusual de la cantidad de niños de piel blanca y pelo cobre que juegan por las calles del pueblo».
Quizás parezca una exageración que pretenda elaborar una epopeya, pero Antonio Tocornal sabe bien lo que hace. Una epopeya se define, en general, como la extensa narración de hechos legendarios, trascendentales, mitológicos incluso, de tipos heroicos que forman parte de un pueblo o estirpe y conforman su tradición cultural. Nos han enseñado siempre que estas hazañas narradas son grandes batallas y enormes gestas históricas, sucesos sobrenaturales y fantásticos, en los que se ve inmerso un héroe de la comunidad cuyos actos son rememorados en el texto literario. También se nos ha enseñado que estos relatos no tienen por qué ser escrupulosos con la realidad del acontecimiento, como mero registro histórico, sino que suelen aliñarse con un buen chorrito del aceite, el vinagre y la sal de la invención narrativa. Les ruego que echen un ojo a Pájaros con esta definición en mente: porque pueblo, tenemos; tenemos hechos sobrenaturales y trascendentales que acaban por ser una narración tradicional para una estirpe, sin pretender la rigurosa verdad («Sé que hay datos que escapan a la lógica; he intentado plasmar lo que recuerdo de ellos esforzándome por descartar el filtro de la razón»); y al héroe lo tenemos en el Pájaro o san Antonio, porque en esta epopeya «no hay héroes ni grandes proezas en el sentido épico, pero sí en el doméstico: ya sabes, las hazañas cotidianas de andar por casa que escapan al reconocimiento por insignificantes»; y se trata de un héroe que, como cualquier otro héroe épico, goza de la admiración de todo el pueblo, y en concreto, de la voz narrativa que lo ensalza: «aquel hombre fue un ejemplo para mí. Extranjero, pobre, nunca le faltó el aliento para sacar adelante a su prole. Cada amanecer era para él un reto. Siempre consiguió reponerse de sus fracasos con alegría. Tenía una energía y optimismo extraordinarios».
Me podrán decir que, sin embargo, no hay grandes gestas, hechos Históricos, así en mayúsculas. Aquí veo que Tocornal se pone unamuniano, y lo comparto: ¿cuál puede ser la mayor gesta de un pueblo que sobrevivir en su día a día? La cita de Unamuno es larga, pero maravillosa: «Las olas de la historia, con su rumor y su espuma que reverbera al sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula, sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo nunca llega el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del ‘presente momento histórico’, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez cristalizada así, una capa dura no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que como la de las madréporas suboceánicas, echa las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio augusto, decía, se apoya y vive el sonido; sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo vivo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras». (En torno al casticismo, III). Y si no les parece bien, podemos irnos a Machado, que habla como si hubiera visitado Las Almazaras cuando versificaba:
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca si llegan a un sitio
preguntan a donde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja.
(…)
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y un día como tantos,
descansan bajo la tierra.
Cambien mula vieja por furgo vieja y ya lo tienen: los van Vogelpoel llegando a Las Almazaras. ¿Pasó don Antonio, el hombre bueno en el buen sentido de la palabra, por Las Almazaras? Qui lo sa! Pero sí dejó escrito, siguiendo la doctrina de Unamuno sobre el hondo pueblo que vive bajo la historia: «Un pueblo es siempre una empresa futura, un arco tendido hasta el mañana (…). La verdadera historia de un pueblo no la encontraréis casi nunca en lo que de él se ha escrito. El hombre lleva la historia —cuando la lleva— dentro de sí (…). Un pueblo es una muchedumbre de hombres que temen, desean y esperan aproximadamente las mismas cosas» (Juan de Mairena, II).
Esa intrahistoria, que este es el concepto, vertebra la narrativa española desde el Lazarillo y el Quijote hasta Galdós (salvo los Episodios), la escrita desde la posguerra y la de Tocornal, que ni corto ni perezoso lo confirma en Pájaros: «Las grandes historias que me obsesionaron en mi época febril me impedían ver las pequeñas, las que teníamos cerca y que muchas veces son las que nos dejan la huella de las lecciones más valiosas. Me cegué con épicas, con historias grandilocuentes, cuando tenía otras maravillosas delante de mis narices pidiendo a gritos ser narradas».
Hablar de historia es hablar de tiempo que transcurre de siglo en siglo. Y cuando el siglo ya no sea unidad mayor, se hablará de milenios… tiempo al tiempo. Pero hablar de intrahistoria es condensarlo, casi detenerlo y eternizar el instante. La preocupación por el tiempo entendido como instante prolongado era algo constante en Bajamares, y sigue siendo tema en Pájaros. De hecho, entre las páginas de Pájaros se subraya que «se podría escribir una novela sobre el significado del tiempo; una historia cuyo protagonista fuese por ejemplo un farero (…) para quien el tiempo no tiene ningún significado (…) Bajamares sería un buen título»… novela en ese mismo momento ya escrita, mientras que el desconocido narrador pseudonombrado como Antonio Tocornal, autor de Pájaros, declara a renglón seguido: «No es que quiera vivir más tiempo del que en justicia me corresponda (…) A lo que aspiro es a poder saborear cada instante sin premuras; sin importar lo que en realidad dure y sin que me metan prisas —o me las meta yo mismo, como he hecho siempre—. (…) Ahora percibo la vida tan corta como cuando, siendo niños, percibíamos la brevedad de los veranos».
Sobre el tema del tiempo en Pájaros tenemos interesantes personajes y sabrosas escenas. Personajes como Modesto Jaramillo, el ebanista, quien «nunca necesitó reloj; sabía con precisión qué hora era, tanto de día como de noche» y es por él que tanto los vecinos ponen en hora sus relojes, como el padre don Cleto, cuida de que el reloj de la iglesia no atrase. Aunque, sin duda, el símbolo de la relatividad del tiempo y la exaltación del instante está en el peculiar reloj de latón y péndulo de torsión que atesoraba la familia de los Pájaros: «el reloj funcionaba a una velocidad singular: marcaba tan solo doce horas al día en lugar de veinticuatro (…) cada hora en casa de los Pájaros duraba ciento veinte minutos (…) con una exactitud irreprochable: nunca hubo que adelantarlo ni atrasarlo»; un reloj quizá construido por un poeta para el que era «aquel reloj un poema que nadie comprendería». La vida de los Pájaros se rige en otro huso horario que dilata el tiempo en el mismo lugar geográfico que sus vecinos, algo que, en realidad suspende nuevamente la medición del tiempo. Pero es que también es el mismo reloj cuya campana de vidrio pasa a ser utilizada como vitrina para el Pinzón muerto que san Antonio lleva consigo, llamado Turbo, tres veces campeón en los concursos de canto en la tierra natal de los Pájaros, y torpemente disecado; como si la campana de vidrio de un reloj que dobla el tiempo fuese a ralentizar o a proteger la descomposición del ave muerta. Y es el mismo reloj bajo cuya peana se guarda el papel en el que la esposa y madre de los Pájaros escribe su luctuoso presagio del día siguiente, vigilado también el papel por el cadáver del Pinzón en su vitrina de eternidad: «había algo de metáfora en el escondite: el tiempo que pende sobre el nombre —ya escrito— del que ha de morir». El reloj que deja de funcionar cuando la esposa y madre de los Pájaros muere; y el reloj que nuestro narrador-autor, arrepentido por haberse dejado llevar por las premuras, por su carrera, por todo lo que en fin no es la vida, anhela: «hoy daría cualquier cosa por tener el reloj de san Antonio (…) aquel que viviese al ritmo de aquellas manecillas lentas vería su vida bendecida por lo que a los demás nos falta», confiesa en su largo lamento reflexivo sobre la naturaleza del tiempo y la vida humanos.
Dice Mauro Barea que en Pájaros: «aparece gente normal con prodigios revelados de una u otra forma. De eso se trata una buena historia, que no sea el Realismo Mágico porque sí; aquí es concatenado con la vida diaria en su justa normalidad, casi con la indiferencia que le confiere el realismo. Y ahí radica la magia de Pájaros en un cielo de estaño: el poder recorrer el pueblo gracias a los personajes y ‘creernos’ todo de principio a fin». Estoy de acuerdo, y yo aún diría más —nótese el tintinesco tono con que lo digo—: que aparece gente prodigiosa revelada en su justa normalidad. Si miran debajo de la normalidad encontrarán esos prodigios. El lector que abre Pájaros en un cielo de estaño se expone a todo ello, y, sobre todo, a salir con la cabeza llena de pájaros, y no pocos, sino unos cuantos; con el tiempo, todo un pueblo; con los siglos, un país; con los milenios, un universo entero. En este caso, mejor son los ciento volando.
Héctor Martínez