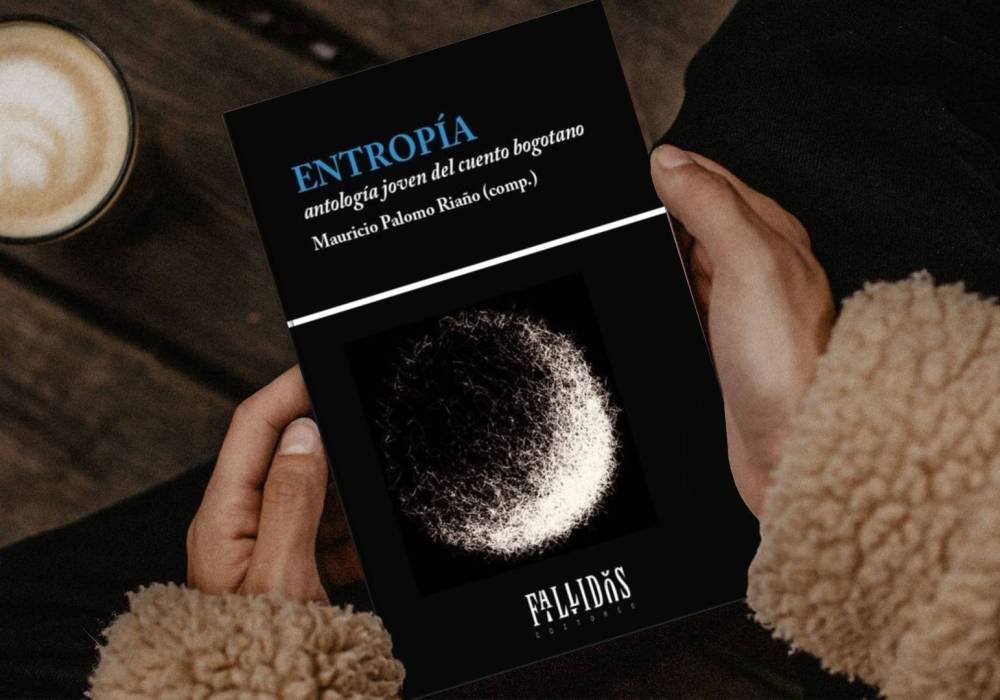«DIOS. LA CIENCIA. LAS PRUEBAS: EL ALBOR DE UNA REVOLUCIÓN» DE MICHEL-YVES BOLLORÉ Y OLIVIER BONNASSIES
El lector de esta bitácora sabe que no es habitual que refiera aquí libros best-seller del momento, y menos aun libros del tipo de libro del que hablaré hoy. Pero se me ha cruzado, y con sus cosas buenas y sus cosas malas, creo importante dedicarle una entrada. Se trata del mamotreto Dios. La ciencia. Las pruebas (2023) de Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies que aparece en español de la mano de Editorial Funambulista y la traducción de Amalia Recondo.
Esta obra se vende como un esforzado trabajo de tres años con veinte científicos para revelar «pruebas modernas de la existencia de Dios». El problema es que, una vez leído, ni son tan pruebas ni son tan modernas. Como voy a tratar de exponer, no son distintas de lo ya argumentado históricamente por distintos pensadores y científicos creyentes o no, y tenemos las mismas razones para aceptarlo o para rechazarlos que tiempo atrás. La situación no ha cambiado, aunque parezcan intentar convencernos de que sí.
El libro se divide en tres partes: una introducción donde se trata de allanar el terreno, asentar la perspectiva desde la que se desarrollará el tema y aclarar la terminología empleada; una primera parte que se fundamenta en la exposición del estado actual de la ciencia y los límites ante los que se encuentra, confrontando las tesis materialistas, y la evolución histórica de las actuales teorías en torno al origen del universo, su final, o el origen de la vida, como pruebas (que no demostraciones) de la existencia de Dios; y una segunda parte que abandona el terreno de la ciencia y se adentra en la explicación religiosa y filosófica, confrontando diversas tesis que niegan la realidad del Cristo, del milagro de Fátima o se enuncian las pruebas ofrecidas desde la Filosofía, sostenidas por eminentes pensadores a partir del pensamiento griego.
Si el lector toma el libro como una publicación divulgativa sobre el estado de la cuestión, sin duda hallará en él una buena obra en la que, sin mucha complejidad, se explican sencillamente los complicados y, en buena medida, inaccesibles edificios científico, religioso y filosófico —este último de forma bastante débil, todo hay que decirlo—. No obstante, la obra provoca al lector continuamente para que reflexione y se posicione. Aunque empieza asumiendo una mera labor expositiva de hechos, paulatinamente va inclinando la balanza, adquiriendo cierto tono sermoneador. Esto es obvio, claro, en esa segunda parte del libro donde se abandona la vestimenta científica y donde, aunque se subraya que seguimos en el plano de la racionalidad, uno percibe que lo explicado cojea de un pie. Pero, precisamente, lo que sucede en esa segunda parte del libro, ocurre también en la primera parte de manera más disimulada debido a todo el baño de divulgación científica. La sensación que tuve en todo momento, y que se me hizo evidente al aterrizar en la segunda parte, es que lo divulgativo no es más que un envoltorio que se confunde con las conclusiones a las que se pretende llegar. Usar sibilinamente el científicamente mostrado a favor de una conclusión que está lejos de esa sentencia y de la ciencia misma.
Me explicaré mejor. Todos conocemos los documentales que, emitidos en cadenas como Discovery, History etc., desarrollan tesis tan surreales como la famosa teoría de los astronautas ancestrales y del paleocontacto. Y entre mucha parafernalia de apariencia científica y parloteo histórico, acaban concluyendo que la historia del hombre en la Tierra y sus avances científicos, tecnológicos, o sus grandes obras de ingeniería, no han sido posibles más que por la intervención de extraterrestres que mucho tiempo atrás contactaron con los hombres de la antigüedad y los ayudaron a evolucionar. Teorías que son del mismo tipo que aquella que afirma que las pirámides de Egipto fueron levantadas con ayuda de tecnología extraterrestre solo porque hoy no nos explicamos del todo cómo fue posible la hazaña con el nivel de tecnología que tenían, según se ha establecido. Claro, una vez que la explicación racional y científica alcanza un límite más allá del cual se extiende el enigma, enseguida surgen explicaciones de este tipo que vienen a apoyarse, precisamente, en que la ciencia ha topado con un límite insoslayable y que la propia ciencia no puede negar las afirmaciones que provienen de estas teoría. O lo que es peor, llegan a sostener que la propia ciencia permite derivar tales conclusiones.
Podría mencionar aquí las no pocas pseudoteorías por parte de creencias esotéricas y sectarias que han basado su predicación en vincular y entreverarla de discurso científico malentendiendo teorías, reduciéndolas a simplonas explicaciones, y derivando conclusiones a conveniencia que para nada estarían avaladas por la ciencia —mencionaré el caso del falso documental What the Bleep we do Know?, mezcla de física cuántica, neurología y la espiritualidad que hizo circular la secta Ramtha’s School of Enlightmen—. Esto sería el extremo radical de estas situaciones. Afortunadamente, este libro está lejos de esto último.
La ciencia, en estos casos, sirve de envoltorio que impregna de credibilidad lo que, de otra manera, sonaría irracional y acto de fe. Lo científico aparece en el discurso, no para operar desde la ciencia misma, sino para que el televidente (o el lector) asuma que aquello a lo que asiste, aquello que le están contando, tiene los visos de veracidad y certeza que comúnmente le asignamos a lo que está científicamente demostrado. Nos predispone a creerlo acríticamente, pues se trata de algo que proviene de la ciencia. Tal y como operan otros programas de entretenimiento en que se trata de capturar fantasmas y se emplean una decena de dispositivos de última generación y teorías que incluyen factores medibles y matematizables de temperatura, electricidad, radiación etc. Y todo ello no es más que una extensión de lo que ya en el siglo XIX, con el espíritu positivista, se coló hasta en las universidades y dio carta de naturaleza científica a médiums, espiritistas y toda suerte de supercherías, no precisamente entre las clases analfabetas y menos instruidas. Tampoco podemos olvidar que muchos de nuestros más aclamados astrónomos históricos fueron astrólogos y se ganaron un buen dinero con ello.

En la primera parte de este libro, justamente, se presentan y describen las teorías del Big Bang, la muerte térmica del universo, el ajuste fino y el salto de lo inerte a la vida. De forma divulgativa, sencilla, se expone cada una. Y cabe decir que la sencillez con las que se exponen ya supone un problema, en tanto que luego se confrontan con la tesis que se quiere concluir. Si fuese, como decía, el objetivo la simple divulgación, esta simplificación no supondría un auténtico problema. Ahora bien, la simplificación de las teorías en las consecuencias más directas e intuitivas, eludiendo todo su complejo desarrollo y encaje en el sistema científico o paradigma en que nos hallamos, y el hecho de obviar que el estado científico de un momento histórico nunca es definitivo respecto del avance de la ciencia misma, permite que este libro considere como pruebas de la existencia de Dios el hecho de que: la ciencia haya alcanzado un punto en el que entiende que el universo debió tener un inicio como tendrá un fin; o que el mundo en su conjunto se constituye en un complejo sistema de relaciones cuyo estudio arroja unos ajustes tan precisos que dejan un margen muy estrecho al azar y abonan el campo para quien quiera afirmar un diseño inteligente; y que, dado que no somos capaces de explicar ni replicar el milagro del surgimiento de la vida, esta solo es explicable por un acto creador de una divinidad.
Esta primera parte lo único que establece es que el desarrollo científico ha alcanzado un determinado límite en nuestra época. Ahora bien, esto es así al igual que lo alcanzó en otras épocas y hubo que esperar un nuevo desarrollo teórico y tecnológico que permitiera nuevas mediciones, nuevas observaciones y experimentos… o esperar el genio brillante que abriera la especulación científica hacia un horizonte que nadie hasta ese momento había vislumbrado. No se puede totalizar ese límite histórico como el final mismo a partir del cual la ciencia no avanzará más, y empezar a afirmar lo que la ciencia no puede negar… ni tampoco confirmar. Menos aún usar el momento histórico de desarrollo científico como trampolín para aseveraciones que son un salto al vacío sin arnés empírico de ningún tipo. Ese fue, por ejemplo, el problema que supuso el avance de la óptica y que Galileo pudiera observar con su telescopio nuevos cuerpos celestes en un universo que se suponía inmutable desde la creación divina en la forma en la que había sido descrito antes de tales observaciones. ¿Cuántas otras cosas no se habrán observado aún como para lanzarse de este modo a la piscina?
La argumentación procede de forma disyuntiva excluyente: o es verdad la perspectiva materialista o el universo tuvo un inicio y tendrá un fin. De cada opción se desgranan una serie de consecuencias. Acto seguido, el discurso está dedicado a mostrar la falsedad de la tesis materialista para afirmar indirectamente la verdad de la tesis del Dios creador. Es cierto que el paradigma científico materialista está comprometido con los últimos desarrollos científicos: que podemos dudar de una eternidad de la materia y que podemos atisbar las hipótesis de una generación y un final del universo mismo a partir del Big Bang o la muerte térmica. Aceptando que el universo tuvo un inicio y tendrá término, la ciencia, no obstante, no nos describe cómo se originó el universo ni cómo será su fin. Suponer que el único inicio posible fue el acto creador de una voluntad de un ser sobrenatural y supremo, desde cuya bondad absoluta se nos ha dado la vida, y al que hemos de retornar cuando todo acabe… no es algo que pueda derivarse del estado actual de la ciencia ni algo que la ciencia esté en disposición de afirmar o negar.
No es una hipótesis que la ciencia rechace o acepte… es una hipótesis sobre la cual a la ciencia no le cabe pronunciarse, por el simple hecho de que está más allá del propio quehacer científico. Como máximo, la ciencia nos suelta la mano en el deísmo: asumimos que hubo un principio, llámelo como usted quiera… Dios o Zeus. Pero este libro trata de confundir el deísmo, límite al que llegaría la ciencia, es decir, el hecho de que se acepte lógicamente un primer principio, una primera causa, un primer motor que diría Aristóteles, con el teísmo, esto es, la existencia de un Dios creador, omnisciente y omnipotente, que envió a su único hijo, como verdadero hombre y como verdadero Dios a redimirnos naciendo de una Virgen sin mácula por obra del Espíritu Santo, al que debemos culto y dedicación. Esto siempre ha sido advertido desde la actitud racional y científica: una cosa es asumir la existencia de un primer principio y muy otra vestirlo con las galas del Dios de la Biblia y considerar aquello la demostración de su existencia.
Tres cuartos de lo mismo sucede con el ajuste fino o con el surgimiento de la vida. Proponer como prueba de que detrás del mundo hay una inteligencia superior debido a la precisión y orden con que funciona todo y el hecho de que no haya discurrido de otro modo o no seamos capaces de replicar el acto de la vida… o peor, basarse exclusivamente en que es poco probable que sucediera de una manera mejor que de otra e interviniera el azar mejor que un Dios creador… es apelar al principio de causalidad, como ya enunciara Aristóteles y copiara Santo Tomás, divinizando la primera causa incausada, el primer motor inmóvil, dando saltos allí donde la razón tropieza.
Al hilo de esto, me sorprende descubrir que en la parte final del libro los autores expongan también el pensamiento filosófico al respecto y lo retrotraigan a Parménides, Platón o Aristóteles, y el uso que posteriormente se le dio desde el pensamiento cristiano obviando unos elementos y moldeando al gusto otros. Ahí no se expone que el pensamiento cristiano hizo cherry-picking con el pensamiento griego, escogiendo las ideas a conveniencia para asentar sus conclusiones sobre el egregio pasado heleno. Podemos encontrar suficientes argumentos en el propio pensamiento griego para afirmar todo lo contrario a lo que el pensamiento cristiano afirmó. Partamos del hecho de que los griegos no tenían noción de nada, de que para ellos, de forma genérica todo es ser; que entienden tal ser (arjé) como Uno o múltiple desde el monismo o el pluralismo, que asumen posiciones tanto materialistas como formalistas, y que, en general, sostienen el hilozoísmo (la materia eterna y viva)… acabar afirmando un espiritualismo monista que encaja en el Dios cristiano como creador perfecto y benevolente, como hiciera Santo Tomás a partir de un cuarto y mitad de Aristóteles y, en algún caso, echando mano de un puñado de Platón, es solo una de las muchas opciones que uno podría derivar. No debe olvidarse que actos creadores desde la nada o la afirmación de la inmortalidad del alma ni siquiera son considerados por, respectivamente, Platón o Aristóteles. Que el primero, aunque fuese ontológicamente dualista, afirmaba la existencia de un mundo imperecedero al margen de cualquier divinidad. Y que el segundo negaba la existencia de dos mundos. Y aún así, fueron la base del pensamiento cristiano que decidió olvidar estos pormenores al trazar sus correspondencias interesadas para la simulación de un pensamiento racional en torno a Dios y su existencia: el mundo eidético de Platón se transformó en la mente divina; la idea de Bien metaforizada en el Sol se convirtió en un acto de iluminación divina; el alma increada e inmortal, siguió siendo inmortal, pero ahora con un principio creador, lo que asalta toda lógica; el motor inmóvil y última causa incausada, ese acto puro sin potencialidades aristotélico se ubica en ese mundo trascendente como un ser necesario preocupado por el mundo contingente al que ha dotado de movimiento y en el que interviene en lugar de ser ese pensamiento que solo puede pensarse a sí mismo absolutamente impersonal e inmóvil.
El hecho de atribuir carácter divino a las últimas causas o primeros principios que aún nosotros ignoramos tampoco es muy distinto del politeísmo antiguo, que divinizaba cada fuerza de la naturaleza cuyo orden, ley o regularidad ignoraba. Tampoco se distingue mucho el discurso de la falacia historicista que asume que el momento histórico actual era el único resultado esperable a la luz del desarrollo de los eventos anteriores ya acontecidos. A toro pasado, siempre parece que solo había un final posible a todo, que los acontecimientos del ayer convergen indefectiblemente en lo que hoy sucede, y que nada más podría haber sucedido.
No he visto en este libro nada nuevo respecto de lo aportado por la Filosofía, que más concretamente apunta hacia el final del libro, aunque sembrando el camino de las premisas de la teoría del diseño inteligente. Así, por ejemplo, cuando en la primera parte del libro se confronta la complejidad del acto de la vida, y del paso de lo inerte a lo vivo. Pero en realidad, tan solo enuncia lo que son los argumentos tradicionales: teleológico, cosmológico, metafísico, moral, que se remontan al tomismo más antiguo, y el ontológico… y que los autores llevan hasta converger en el diseño inteligente, sin aportar en modo alguno el alcance y las refutaciones de cada uno.
La ciencia sirve de excusa en la primera parte del libro, es la coartada. Explicar las teorías solo resulta importante al propósito del libro para cobijar a su amparo las conclusiones que, de ningún modo, se desprenden de aquellas. Y del mismo modo se apela, más que al convencimiento, a la persuasión emocional, cuando se exponen capítulos históricos de persecución sistemática de científicos cuyos desarrollos contrariaban las tesis materialistas tan funcionales para las ideologías totalitarias del siglo XX. Sí, se acude a la historia en la que se contextualizan los avances científicos, pero, una vez más, con claras intenciones de parte. Este libro prácticamente convierte a los científicos que desarrollaron teorías como el Big Bang en mártires defensores de una causa religiosa, cuando en realidad fueron víctimas de la ceguera ideológica y acrítica, al margen de que creyeran o no en Dios, defendieran o no una causa religiosa: simplemente eran peligrosos para el sostenimiento de una tiranía, como tantos otros en otros ámbitos como el arte, porque socavaban el orden ideológico preestablecido. Los únicos que veían un Dios en esas teorías y lo ponían en la boca de los científicos eran, precisamente, sus ejecutores. Que fuesen perseguidos no tiene carácter probatorio, no digamos demostrativo. ¿Acaso la persecución de los científicos en otras etapas históricas, cuyas afirmaciones ponían en tela de juicio la existencia de Dios, serían pruebas de que Dios no existe? ¿Acaso el poner en boca de un científico la afirmación de que Dios no existe, llamarlo hereje, convertía al científico en un fiel defensor del ateísmo más pleno? ¿Cómo hacemos para que el argumento sea tan válido que pueda integrar tanto la persecución a los científicos del Big Bang, como censurar las ideas de Copérnico, monje polaco, el haber quemado a Giordano Bruno, creyente dominico, condenado a Galileo, que era católico, o recluido a la madre de Kepler, quien era profundamente religioso, por bruja y haberla sometido a tortura hasta quebrarla y morir apenas un año tras su liberación? Podemos contar una historia igualmente vil y execrable en la que los perseguidos fueron los ateos materialistas e incluso los científicos creyentes y practicantes, y sus perseguidores fueron las altas jerarquías eclesiásticas, ya católicas, ya protestantes… y esto no probaría absolutamente nada acerca de las convicciones de los perseguidos. Perseguir ideas o teorías dice más del que las persigue que de la verdad que sostenga el perseguido. Sobre todo en el ámbito científico, cuya actitud es mantener la hipótesis avalada por la evidencia empírica, la cual permite ratificar, rectificar o abandonar una teoría. Valga esto para algunas de las afirmaciones que se hacen en la segunda parte del libro, donde del hecho de que Cristo fuese perseguido, parece querer derivarse también su realidad divina. Esto habría de convertir en mesías a todos los perseguidos por causas políticas o religiosas.
En la segunda parte, la manera de operar es, si cabe, menos disimulada. La ciencia, sobre la que se estaba apoyando antes, se abandona, lo que levanta el velo y facilita ver cómo se está procediendo. Asistimos, por ejemplo, a la aseveración de la realidad divina del Cristo, o que los acontecimientos de Fátima, dado que no han sido explicados por la ciencia, son, en efecto, un milagro. Una vez más, el discurso corre de forma inductiva por disyunción excluyente. Veámoslo con el caso de Fátima: como se puede discutir que los niños estuviesen manipulados, o que se sufriese una histeria colectiva, dado que se perseguía desde un gobierno anticlerical las manifestaciones de fervor religioso, y como la ciencia no puede explicar lo que los testigos dicen haber observado incluso lejos del lugar, entonces todo fue verdad. No faltan tampoco las citas de aquellos que, siendo ateos, declaran haber visto algo inexplicable. Es la aplicación más clara del principio falaz creer todo hasta que se demuestre lo contrario. Y como lo contrario no se ha demostrado… lo ocurrido en Fátima fue un hecho milagroso. No se está cayendo en la cuenta de que rebatir las posiciones contrarias no demuestra (o prueba) la posición propia, porque ni siquiera se prueba que la posición propia sea la única explicación que quedé en pie.
Tanto en la primera parte como en la segunda parte se procede exactamente del mismo modo: por un proceso de inducción que parte de una disyunción excluyente. Es el falaz proceder inductivo de Sherlock Holmes al enunciar el detective en El signo de los cuatro «cuando han sido descartadas todas las explicaciones imposibles, la que queda, por inverosímil que parezca, tiene que ser la verdadera»; y es falaz porque implica de partida el estar seguros de conocer la absoluta totalidad de posibilidades y casos que concurren para poder descartarlos uno a uno. ¿Estamos seguros de conocer absolutamente todas las posibles explicaciones a Fátima? ¿Son todas las posibilidades las que se plantean en el libro y no podrían existir más, aun cuando no hayan sido enunciadas? Ídem para la primera parte científica: ¿atesoramos ya todas las posibilidades de la ciencia, incluidas las que aún estarían por enunciar? ¿Acaso la propia ciencia no seguirá su camino seguro, al decir de Kant, y se hallen nuevas explicaciones con suficiente evidencia empírica que permitan ratificar, rectificar o abandonar posiciones anteriores que ahora resultan tan favorables a los autores del libro?
Hasta aquí el contenido, discutible, criticable, asumible, falaz o no… en ello concuerdo con los autores del libro: cada lector tomará su decisión. No obstante, me da que cada lector que se acerque al libro solo reforzará su posición primera, en contra o a favor, y que pocos son los que la someterán a juicio, tanto en un sentido como en otro, aun cuando el libro no es neutral y pretende llevar al lector al huerto.
Algo que es nefasto en este libro, y ahora entro a la forma de redacción, es que se puebla de citas sin ton ni son, hasta componer, incluso, capítulos enteros de citas directas de científicos o de prensa escrita —como aporta en el caso de Fátima, en la segunda parte—. Literalmente capítulos enteros que solo son citas, una tras otra. Como quien lee una web de citas celebres en torno a un tema. De todo punto absurdo. El libro podría adelgazarse a la mitad con solo retirar la catarata de citas y citas reiterativas. Me da la sensación de que el libro se presenta voluminoso con toda intencionalidad: un libro grueso sobre esta temática se juzga por su tamaño. Debe ser cosa seria, pensará el futuro lector. No obstante, en mi caso convierte al libro en algo pesado, tanto en lo más físico como en el lento progresar del contenido. Vuelve tediosa la lectura abusando del argumento de autoridad científica, que encima solo es envoltorio. Me parece una manera de presentar la información completamente disparatada.
Además, se advierte también cierta malicia al malinterpretar, en esta monumental oda a la cita textual, algunas de las aseveraciones de científicos donde estos emplean la palabra milagro: nuestros autores, que previa y oportunamente los han etiquetado de ateos y agnósticos, hacen resaltar el uso de esta palabra en las bocas de no creyentes… como si la palabra milagro solo tuviera el sentido trascendente que apela a la intervención divina y no un sentido profano por el que se denota extrañeza ante algo inexplicable o poco probable para la comprensión de ese científico en ese momento. Es malicioso, sin duda, querer argumentar confundiendo las palabras y los significados con que se emplean para dejar sutilmente en el aire que hasta los científicos más ateos apelan a la intervención de Dios para explicar como milagro lo que la ciencia no puede aún aclarar.
Si bien tiene una parte divulgativa, que quizás sea la que más valor tiene, y ya digo que simplifica demasiado las cosas, en modo alguno es un libro divulgativo ni exhibe esa intención objetiva que en la Advertencia inicial se indica: «Es nuestro deseo que, al término de esta investigación, puedan tener a mano todos los elementos que les permitan decidir, con total libertad y de manera informada, aquello en lo que les parezca más razonable creer. Aquí damos hechos, nada más que hechos. Este trabajo conduce a conclusiones que contribuirán, tal como esperamos, a abrir un debate esencial». Precisamente, tras su lectura uno duda de que el libro entregue todos los elementos para decidir: sobre todo porque ignoramos si poseemos todos los elementos, o aunque solo sean todos los elementos de que disponemos, tanto si están en el libro como si no; por otro lado, decidir aquello en lo que les parezca más razonable creer… es decir, que nos movemos en el plano de la creencia, a fin de cuentas. Pero eso sí, el libro solo afirma hechos que llevan a conclusiones, nos dicen. Esta advertencia resulta incoherente en sí misma. Y solo es la antesala.
Por otro lado, suelo desconfiar de los libros que vienen precedidos por titulares que subrayan: la obra que conmocionó… el libro que incendió Francia… Como también es interesante comprobar que las portadas de cada edición llevan distintos subtítulos: desde la primera, que afirma sin sonrojo «¡La ciencia, nueva aliada de Dios!», a la segunda, tercera y cuarta, que yo tengo, donde más diplomáticamente se pregunta «¿Y si Dios existe?», creciendo al albur de la polémica y de una campaña de marketing que vende lo que el libro no entrega y postula un debate que tampoco evidencia ni parece realmente querer.
Héctor Martínez