Max Frisch fue al mismo tiempo arquitecto y escritor. Cuando tuvo que decidirse entre ser lo uno o lo otro ganó lo literario. Una decisión que muchos lectores agradecemos, y una tesitura paralela a la que se enfrenta el protagonista de Homo Faber (1957), Walter Faber, en la novela del autor suizo.
Efectivamente, en Homo Faber nos encontramos con ese narrador autobiográfico según abrimos la novela. Un narrador protagonista enormemente sincero: ingeniero para la UNESCO, amante de una joven modelo llamada Ivy, hombre de espíritu tecno-científico y objetor de sentimientos, emociones e ideas como el hado o destino. Su visión mecánica del mundo le oculta a sí mismo, hasta el punto de desconocerse y haber depositado su esencialidad en el progreso tecnológico.
Muchas veces me he preguntado qué debe querer decir la gente cuando habla de una «experiencia» maravillosa. Yo soy técnico y estoy acostumbrado a ver las cosas tal como son.
Tan sencillamente lo declara. No contempla la casualidad, el llamado milagro, la coincidencia. Para Walter Faber, diseñador de turbinas para aviones, todo hecho del mundo, incluso el ser humano, ha de ser observado desde el único punto de vista posible: la causalidad, el cálculo estadístico y la probabilidad.
Lo probable (que entre 6.000.000.000 de jugadas con un dado regular de seis caras salgan aproximadamente 1.000.000.000 de unos) y lo improbable (que entre 6 jugadas con el mismo dado salgan seis unos seguidos) no difieren por su esencia, sino únicamente por su frecuencia, y lo más frecuente parece ya de buenas a primeras más verosímil. Pero cuando ocurre lo improbable no es por nada superior, milagroso o algo así, como tanto le gusta al profano. Cuando hablamos de probabilidad comprendemos también la improbabilidad como caso límite de lo probable, y si ocurre alguna vez lo improbable no hay motivo para maravillarse, ni estremecerse, ni creer en ningún misterio.
Todo este argumentario junto con la defensa de la probabilidad frente a lo excepcional serán sometidos a prueba a lo largo de las páginas de Homo Faber. Páginas en las que nuestro racionalista Walter Faber no pierde momento para menospreciar también el arte o la literatura, y más especialmente, las novelas. No faltan afirmaciones como:
A mí no me gustan las novelas… (…) En la biblioteca, solo tenían novelas… (…) Por desgracia, no llevaba ninguna revista científica conmigo y no me gusta leer novelas.
Incluso, en un momento de la novela nuestro protagonista es comparado en su forma de hablar con Tolstoi, con el consecuente desagrado por su parte. No puede dejar de sorprendernos el efecto metaliterario inmediato que tiene el hecho de que quien detesta las novelas es protagonista de una:
Yo no conozco a Tolstoi. Naturalmente me molestaba cuando me decía:
—Ahora ha vuelto a hablar usted como Tolstoi.
Y veneraba al autor ruso.
Del mismo modo, cuando le corresponde juzgar el arte, la escultura en concreto, Walter Faber lo compara con la robótica, con un discurso que ensalza las virtudes de la máquina (memoria, sin sentimientos, pura lógica y probabilidad) frente al hombre. Por este discurso entendemos finalmente que Walter Faber es lo más próximo a esa máquina que describe:
(…) la máquina no puede olvidar nada porque comprende todas las informaciones necesarias mucho mejor que un cerebro humano y en ella no cabe margen de error. Pero sobre todo, la máquina no tiene experiencias, no tiene miedo, ni esperanzas, solo sirven para estorbar, no tiene deseos en cuanto al resultado, sino que trabaja según la pura lógica de la probabilidad, por eso sostengo yo que el robot comprende mejor que el hombre, sabe mejor lo que sucederá en el futuro que nosotros, porque lo calcula, no especula ni sueña, sino que es gobernada por sus propios resultados y no puede equivocarse; el robot no necesita intuiciones… (…) las esculturas y esas cosas no son otra cosa (para mí) que antepasados de los robots. Los primitivos trataban de anular la muerte reproduciendo el cuerpo humano; nosotros, en cambio, lo hacemos sustituyendo al hombre. Técnica en lugar de mística.
O cuando se trata del aborto frente a los moralistas, Walter Faber diserta del siguiente modo:
Nuestro Señor lo hacía con epidemias; nosotros le hemos quitado las epidemias de las manos. Consecuencia: tenemos que quitarle también de las manos la reproducción. Nada de remordimientos, al contrario: dignidad del hombre de actuar con cordura y decidir por su cuenta. Si no, tendremos que sustituir las epidemias por guerras. Se acabaron los romanticismos. Quien se niegue rotundamente a aceptar el aborto voluntario es un romántico y un irresponsable. Naturalmente, no hay que practicarlo a la ligera, pero sí aceptar el principio: tenemos que enfrentarnos con el hecho de que la existencia de la humanidad es, en último término, una cuestión de materias primas. Es una aberración fomentar públicamente la natalidad en los países fascistas, pero también en Francia. Es una cuestión de espacio vital. No hay que olvidar la mecanización: ya no necesitamos tanta gente. Sería más sensato aumentar el nivel medio de vida. Todo lo demás conduce a la guerra y a la destrucción total. La incultura y la falta de objetividad están todavía muy difundidas. Siempre son los moralistas los que más desgracias ocasionan. El aborto provocado es una consecuencia de la cultura; solo la selva cría y se pudre como quiere la Naturaleza. El hombre planifica. El romanticismo ha sido la causa de mucha infelicidad, de gran número de matrimonios catastróficos que todavía hoy se celebran por miedo a practicar el aborto. ¿Diferencia entre prevención e intervención? En ambos casos se trata de la voluntad humana de no tener un hijo. ¿Cuántas criaturas nacen porque se las ha querido realmente? No es lo mismo que si la mujer lo quiere cuando ya está en camino, automatismo de los instintos; olvida que ha podido evitarlo, sin contar con su sensación de poder frente al hombre; la maternidad como arma social de la mujer. ¿Qué quiere decir fatalidad? Es ridículo hacer derivar la fatalidad de circunstancias mecánico-fisiológicas; no es digno de un hombre moderno. Los hijos son algo que se quiere o no se quiere. ¿Perjuicio para la mujer? Fisiológico, por lo menos, no, si quien interviene no es incompetente; psíquico solo en el caso de que la persona afectada esté dominada por prejuicios morales o religiosos. Lo que no queremos es convertir la naturaleza en falsa divinidad. De lo contrario habría que ser consecuente: nada de penicilina, nada de pararrayos, nada de gafas, nada de DDT, nada de radar, etc. El hombre vive técnicamente, es el dueño de la naturaleza, el hombre es ingeniero, y quien dijere lo contrario, que no utilice ningún puente que no haya sido tendido por la naturaleza. De lo contrario, habría que ser consecuente y rechazar cualquier intervención, es decir: morir en cuanto se presente una apendicitis, porque lo ha querido el destino. Habría que vivir sin bombillas, sin motores, sin energía atómica, sin máquinas de calcular, sin anestesia… y volver a la selva.
Walter Faber, incluso, sostiene una lucha contra el natural crecimiento de su barba requiriendo siempre de la máquina de afeitar. El siguiente párrafo resulta de esa oposición de tecnología y naturaleza, a cuenta de la barba:
No me siento bien sin afeitar; no por los demás, sino por mí mismo. Tengo la impresión de que cuando no voy afeitado me convierto en algo así como una planta, y me toco involuntariamente la barbilla. Saqué la máquina e hice toda clase de intentos posibles e imposibles, pero sin corriente eléctrica esas máquinas no sirven para nada, ya lo sé… eso es lo que me ponía nervioso: que en el desierto no haya corriente eléctrica, ni teléfono, ni enchufes, ni nada.
Los sucesos tan improbables como posibles que llevan a la metamorfosis de Walter Faber se desencadenan por la coincidencia con un tipo de Düsseldorf, Herbert Hencke, y a partir de la caída del avión en el que viajan juntos hacia Méjico. ¿Quién es Herbert Hencke? Una increíble casualidad. Se trata del hermano de Joachim Hencke, quien fuera gran amigo y compañero de estudios de Walter Faber. Pero aún hay más. Joachim también es la persona en cuyas manos confía Walter el aborto de Hannah, su amor de juventud a la que dejó embarazada. Lo que Herbert revela a Walter es aún más sorprendente: Hannah no abortó y se casó con Joachim. Después se divorciaron. Esto convierte a Walter Faber en un inesperado padre. De pronto estamos ante varias de esas improbabilidades, cada una por separado, que son más improbables todas juntas, en una enorme coincidencia. Indudablemente, es el choque entre el azar y la necesidad, que a partir de este momento va a desafiar la mentalidad tecno-científica de Walter Faber hasta el final de la novela.
Ya desde el principio es un elemento simbólico que un ingeniero de turbinas confiado de la tecnología sufra un accidente de avión al que le fallen dos turbinas y acabe en el desierto, reencontrándose con su pasado por la boca un desconocido. Es este suceso la puerta de entrada a la madriguera de la «experiencia maravillosa». El propio Walter Faber lo reconoce:
Reconozco que sin aquel aterrizaje forzoso en Tamaulipas (2-IV) todo hubiera sido distinto; no habría conocido a ese joven Hencke, quizá no habría oído hablar nunca de Hanna, todavía no sabría hoy que soy padre. Es imposible imaginar hasta qué punto todo hubiera sido diferente sin aquel aterrizaje forzoso en Tamaulipas. Tal vez Sabeth viviría aún. No lo puedo negar: fue algo más que una casualidad que todo sucediera como sucedió, fue toda una cadena de casualidades.
Las escenas del desierto tienen cierto componente surreal, visto desde los ojos de Walter Faber y sus peculiares formas de analizarlo. La descripción, de tan objetiva como se presenta, resulta cómica en contraste con el drama que sufren los viajeros del avión estrellado. Según Walter Faber, todo el mundo toma por una gran experiencia aquello, mientras que para él consiste en grabar con el toma vistas arañas y lagartijas, y jugar con Herbert al ajedrez en calzoncillos, sentados sobre cajas de refrescos, a la sombra del timón del avión. Las mujeres, con las faldas por las rodillas y en sostén, y con las blusas enrolladas en la cabeza. El paisaje que todos admiran, él lo ve como lo que es, sin ensalzarlo ni mitificarlo. Y las noches las pasan en el interior del Super Constellation, en una atmósfera espectral:
Cuarenta y dos pasajeros en un Super-Constellation que no vuela, sino que está parado en el desierto, un avión cuyos motores están envueltos en mantas de lana (para protegerlos de la arena) y con mantas alrededor de cada neumático, los pasajeros sentados como si volaran, durmiendo en sus asientos con las cabezas torcidas, la mayoría con las bocas abiertas, pero envueltos en un silencio mortal; y el exterior, las cuatro cruces brillantes de las hélices, el resplandor blanquecino de la luna sobre las alas, todo inmóvil… resultaba un espectáculo extraño.
Finalmente un avión les arroja víveres: fundamentalmente cerveza. La imagen surreal culmina:
(…) latas de cerveza en el desierto, señoras y caballeros en sostenes y calzoncillos, y nueva puesta de sol que yo filmé en color.
La estancia en el desierto es de cuatro días y tres noches. Al tercer día aparece un helicóptero que rescata a varios pasajeros y espera una hora para que el resto escriba correspondencia. En este instante, Max Frisch parece trazar una nueva comparación entre la máquina, en este caso el toma vistas y la mentalidad del propio Homo Faber. Frisch, hábilmente usa esta escena para reflejar a un Walter Faber, que odia las novelas, impotente ante la escritura de una carta. Lo único que tiene para decir son los hechos objetivos, un mero registro de observación, y tarda más que cualquiera. Se encuentra en una situación límite y sólo es capaz de escribir, lógico en nuestro personaje, a máquina y no a mano, a pesar de las prisas. Más adelante, ingresado en el hospital de Atenas, afirmará:
Me han quitado mi Hermes-Baby y la han encerrado en el armario blanco, porque es mediodía, hora de hacer la siesta. Que escriba a mano, me dicen. Odio escribir a mano.
Pero volvamos al desierto. Además de escribir a máquina y no a mano, sólo es capaz de reproducir lo que ve. Cuando percibe que es demasiado corto lo escrito, lo único que le interesa es rellenar. El resultado es una carta vacía a su amante Ivy.
Escribí pues a Ivy. Ya hacía tiempo que sentía la necesidad de aclarar las cosas. Por fin, tenía tranquilidad y tiempo, la tranquilidad de todo un desierto. My Dear! Que estaba tirado en el desierto, a sesenta millas de la carretera más próxima, estuvo dicho muy pronto. Que hacía calor, buen tiempo, que no me había hecho ni un rasguño, etc., todo ello amenizado con un par de detalles: la caja de Coca-Cola, los calzoncillos, el helicóptero, la amistad con el jugador de ajedrez, todo ello no llegaba a llenar una carta. ¿Qué más? Las montañas azules a lo lejos. ¿Qué más? Ayer bebimos cerveza. ¿Qué más? Ni siquiera le podía pedir que me enviara películas y, por otra parte, sabía que Ivy, como todas las mujeres, en realidad, solo quería saber lo que yo sentía, o lo que pensaba si no sentía nada, y eso yo lo sabía exactamente: «No me casé con Hanna a quien quería; ¿por qué tendría que casarme con Ivy?…» Pero formularlo sin herir, la verdad es que no era fácil.
La escena también sirve al propósito de presentarnos a Ivy y la historia personal de su relación, mediante el monólogo interno de Walter Faber mientras escribe la carta. Una carta para abandonar a Ivy, a fin de cuentas. Acto seguido, las conversaciones con Herbert sobre Joachim, su hermano, sirven para presentarnos al anterior amor del protagonista, Hannah. El objetivo de Frisch es la comparación de dos caracteres femeninos tan distintos: Ivy, encantadora y desprendida modelo de 26 años; Hannah, seria y contundente mujer judía. A la primera la deja él; la segunda fue la que le abandonó a él con el fruto de su amor en su seno. Ambas son extremos del personaje femenino que obra la síntesis: Sabeth.
Una vez rescatados por el helicóptero, Walter Faber siente curiosidad por saber de su viejo amigo Joachim y decide acompañar a Herbert que va a su encuentro a la plantación que regenta en Guatemala. Una decisión que contradice su espíritu. Por primera vez, Walter Faber improvisa. Pero sufre todo un camino lejos de cualquier facilidad tecnológica, como un descenso a los infiernos cuya puerta de entrada fue el desierto. Y da cuenta de todo con su toma vistas. Sudor, calor, duchas con cucarachas enormes que debe pisar y zopilotes carroñeros devorando entrañas de todo lo muerto. El único toque tecnológico, un tren con locomotora diesel que cruza la selva, y que se ve continuamente obstaculizada por la naturaleza hasta la estación de Palenque, población con un generador diesel que apagan a las nueve de la noche. Allí matan los días con cerveza fría, duchas continuas y hamacas, sometidos a un calor sofocante que los rinde mientras esperan poder conseguir un jeep. Cada vez más se adentra en un territorio en el que la tecnología no juega un papel decisivo, un territorio en el que la tecnociencia no importa cuando de la vida y la muerte se trata.
Joachim, amigo de Walter, exmarido de Hannah y hermano de Herbert, se ocupaba de unas plantaciones de tabaco en Guatemala, intentando desarrollar tierras empobrecidas. De algún modo, Joachim, doctor, es un personaje admirado por Walter Faber. Es a quien acude por el tema del aborto de Hannah, por ejemplo. No es simplemente un amigo. Tengamos en cuenta que Walter Faber se ha desviado para ir a verlo. Eso es suficiente para reconocer en Joachim una estima considerable en el protagonista. El encuentro con Joachim, tras un tormentoso viaje en jeep luchando contra los elementos naturales, supone la catarsis de Walter Faber:
—Nuestro señor ha muerto…
Fui a buscar la llave inglesa en el Land-Rover, y Herbert saltó el cerrojo. No pude reconocerle. Por suerte, lo había hecho con la ventana cerrada; la barraca estaba rodeada de zopilotes en las ramas de los árboles, zopilotes sobre el tejado, pero no pudieron entrar por la ventana. Se veía el cadáver a través de ella; sin embargo, los indios continuaban yendo todos los días al campo y no se les había ocurrido la idea de forzar la puerta y descolgar al ahorcado. Joachim se había ahorcado con un alambre. Me pregunté de dónde sacaba la corriente la radio —que, naturalmente, cerramos en seguida—, pero eso no era lo más importante, de momento.»
Joachim, su amigo, su compañero de estudios, médico, confidente de embarazos… muerto, y por suicidio. Ahorcado en medio de la selva, en una plantación en el fin del mundo, como declaración directa de su fracaso como hombre y fracaso al servicio de la empresa Hencke-Bosch, propietaria de las plantaciones. Es un impacto para Walter Faber que cree en el desarrollo tecnológico, y que imaginaba un reencuentro con el viejo amigo muy distinto de éste. Sus dudas eran si Joachim lo reconocería a él tras tanto tiempo. Y, sin embargo, como hemos leído, el que no puede reconocer al otro, es Walter a Joachim. Muerto ya no es el mismo. Una vez más, debemos darnos cuenta de que Walter Faber sigue siendo insensible en parte: al preocuparse por que las ventanas estuvieran cerradas para bloquear a los carroñeros; al observar que los indios obviaban el cadáver; y el preguntarse por la fuente de energía para la radio que estaba en funcionamiento. Su amigo cuelga muerto, la razón de desviarse hacia la revisitación de su pasado se ha suicidado, su viaje acaba de perder sentido, y repara en esos detalles. Aunque se percata de que no son lo importante. Algún cambio se da mientras graba y graba y graba película de ello, incluso del muerto. Frisch sigue poniendo el foco en la evolución psicológica de su protagonista de forma magistral, el cual registra todo en sí mismo del modo en que lo hace el toma vistas que manipula.
Walter Faber regresa a Nueva York y allí se encuentra con Ivy, que ha hecho caso omiso de la carta que le escribió desde el desierto. Ivy, todavía casada, no quiere ver los cambios en Walter. Pero Walter los evidencia. Walter está ya convencido de dejarla y de, realmente, no quererla. Recordemos el pensamiento en el desierto: «No me casé con Hanna a quien quería; ¿por qué tendría que casarme con Ivy?…». Finalmente la deja.
Walter Faber se encamina a París, en barco. El mundo, que es un pañuelo, está a punto de hacerse más pequeño aún. Allí se topará con el tercer personaje femenino, que casualmente es su hija Sabeth. Una muchacha, joven, viva, a medio camino entre Ivy y Hannah, un espíritu contrario a Faber, apasionada del arte y la literatura. Es Hannah, pero joven. Una chiquilla de la que nuestro personaje llega a prendarse incluso cuando sospecha o descubre de quién se trata. Para él, de hecho, es una segunda oportunidad de enamorarse nuevamente de la misma mujer, aunque es su hija.
Es curioso cómo estas escenas van recordando a un Edipo, que en su huida del destino, el mundo se opone a su visión recnocientífica y acaba cayendo en las garras del incesto y la tragedia, con tintes eróticos de tonos nabokiavnos. El destino, sin embargo, así lo quiso:
Yo me digo: si no hubiese desmontado la maquinilla, aquella llamada ya no me habría pillado en casa, es decir, no hubiera podido hacer el viaje en barco o por lo menos en aquel barco en que viajaba Sabeth, y mi hija y yo no nos hubiéramos conocido (…) Yo me atengo a la razón. No soy baptista ni espiritista. ¿Por qué tenía que sospechar que una muchacha que se llama Elisabeth Piper pudiera ser hija de Hanna? Si a bordo de aquel barco (o incluso mástarde) hubiese tenido siquiera la más leve sospecha de que entre aquella niña y Hanna (a quien, naturalmente, no podía sacarme de la cabeza después de la historia de Joachim) existía una relación verdadera, es evidente que inmediatamente le hubiera preguntado: ¿quién es su madre? ¿Cómo se llama? ¿De dónde procede?… No sé qué hubiera hecho, pero en todo caso, mi comportamiento hubiera sido distinto de lo que fue; eso está clarísimo; no soy un perturbado y hubiera tratado a mi hija como a una hija; no tengo instintos perversos.
E incluso advertimos referencia directa al final de la tragedia de Edipo:
Me hallo sentado en el coche restaurante y pienso: ¿por qué no tomar estos dos tenedores, agarrarlos bien entre mis puños y dejar caer la cara encima para librarme siempre de mis ojos?
Igualmente, podemos deducir cierta referencia bíblica cuando el idilio continúa en viajes por Italia y Grecia, a sabiendas de quién es quién, y el castigo del fruto prohibido surge en forma de serpiente, una víbora que muerde a Sabeth. La muchacha caerá y la fatalidad casual le hará golpearse la sién contra una roca. Quizás Walter Faber no supiera de su existencia, ni estuviese cuando nació. Quizás Sabeth fue la circunstancia de la separación entre Hannah y Walter. Pero sí asiste impotente a la tragedia. Y la muerte de Sabeth, no por la serpiente sino por el golpe en la cabeza que pasa desapercibido en el diagnóstico médico, reúne a Hannah y a Walter. La casualidad, la fatalidad, el destino y el fallo de la ciencia los lleva a reencontrarse.
Otro hecho fortuito en todo este maremágnum de casualidades adelanta el futuro de Walter Faber. Max Frisch nos anuncia ya el destino y el significado de un continuo dolor de estómago que Faber ignora hasta que punza. Un profesor, el profesor O., al que más admiraba Walter Faber en Zurich y que daba por muerto a causa de un cáncer de estómago, y que, sin embargo, está vivo por París. Nuestro protagonista describe el aspecto de un moribundo que tiene la misma soga que él alrededor del cuello:
Su rostro ni siquiera había empalidecido, pero estaba completamente transformado; (…) Su cara no es una cara, sino solo una calavera cubierta de piel, e incluso con músculos que hacen una mímica, y esta mímica me recuerda al profesor O.; pero es una calavera; su boca es enorme al reírse, le desfigura la cara, demasiado grande comparada con los ojos, hundidos en sus órbitas. «¡Señor profesor!», exclamo yo y tengo que reprimirme para no decir: Ya sé, me dijeron que usted había muerto.
Homo Faber es una novela de personaje. Es su evolución, su biografía, su actitud lo que pesa en la narración. Estamos ante un texto en el que se reconstruye el protagonista en una identidad en liza consigo. De hecho, él mismo es narrador en primera persona en ambas partes de la obra: la primera etapa, que es la rememoración personal; la segunda etapa, la constatación en diario de los acontecimientos antes narrados. Es una autobiografía vital, como ya hemos señalado, con ecos de tragedia griega, de la tradición literaria alemana de la Bildungsroman y concomitancias de la experiencia personal del propio Max Frisch.
El tema principal es el que opone dos cosmovisiones enfrentadas: la intuitiva, artística, emocional y natural frente a la mecánica, antiromántica y racional. Walter Faber, el ingeniero, el avión, el toma vistas, la máquina de afeitar, la máquina de escribir, la cibernética, queda continuamente en solitario frente a la mujer, la barba, la naturaleza, Tolstoi, Van Gogh, los mayas y la arqueología que representan los demás personajes. Racionalmente es capaz de convencerse de todo, incluso de que la que es su hija no lo es, o de que nada reprobable moralmente ha hecho al relacionarse con ella. Pero es la misma lógica, recordémoslo, que le llevaba a sostener el aborto para esa misma hija de la que se enamora. Parece trasladársenos no sólo la frialdad de la sociedad tecnificada, sino también el peligro de confiarnos a una lógica racional que juzgamos infalible pero que fundamenta cosas contradictorias y, normalmente, siempre sustentadas en las emociones del subconsciente y que nos negamos a reconocer.
La atmósfera está dominada por la muerte y la insensibilidad. El dolor de estómago, los zopilotes, Joachim, el profesor O., Sabeth. Al propio Walter Faber no le pasa desapercibido y afirma:
Nunca había habido tantas defunciones, me parece a mí, como durante este último trimestre.
En los recuerdos del pasado con Hannah, también encontramos esa atmósfera por ser pleno III Reich y ella ser judía. Actúa de fondo el nazismo, como una circunstancia de dolor, persecución y muerte. El padre de Hannah muere en un campo de concentración, y ella se casa con el Sr. Piper, comunista, con lo que le libera del internamiento en un campo. Los siguientes tiempos son la Guerra Fría y la división de Alemania en oriental y occidental. Geopolíticamente, la novela manifiesta una tensión mundial.
La perspectiva es continuamente internacional: Estados Unidos, Méjico, Guatemala, Venezuela, Cuba, Francia, Italia, Grecia…, lo cual ayuda a jugar al «pañuelo del mundo». Frisch ofrece la casualidad dentro de la gran escala del planeta. El espacio narrativo es desoroporcionamente grande respecto de los pocos personajes fundamentales que coinciden en él. Y cada uno tiene su porqué narrativo: de EE.UU al subdesarrollo, y de ahí a la vieja Europa de la modernización, hasta la cuna, Grecia, donde se encuentran con la muerte. Desde este punto de vista, Homo Faber reactualiza en la novela contemporánea el tópico del homo viator: es el homo faber que viaja físicamente como camino simbólico de su crecimiento moral y estético.
El tiempo en la novela es un persistente juego de saltos temporales, una concatenación de flashback dentro de una retrospectiva de un hombre en el umbral de un quirófano. El lector debe prestar atención para reorganizar los sucesos y entender las motivaciones personales de cada uno. Actúa como contexto de las decisiones que se toman y en muchos casos las hace comprensibles. Sin ir más lejos, el propio tema principal, el homo faber, está contextualizado en los años especialmente tecnificados de la segunda mitad del s.XX.
En la novela, Max Frisch aplica una economía lingüística muy efectiva al reducir al mínimo las descripciones, cuya dureza es inversamente proporcional, y preferir el pensamiento breve de sintaxis sencilla y sobriedad tan consecuente con Walter Faber. Leemos, ciertamente, un informe (ein Bericht, como subtitula Frisch la novela), aun con la intriga de los sucesos y con la objetividad de quien nos lo cuenta. Un informe que Walter Faber apenas sabe preparar para la Hencke-Bosch polarizado cuando revisa las películas del toma vistas: el aterrizaje forzoso, el cuerpo de Joachim, Sabeth viva y alegre, toda su vida de los últimos meses y todas las imágenes de paisajes de cuyo valor él poco se dio cuenta en su momento, pasando ante sus ojos como ante un deshauciado en su último aliento. Cosas que no supo estimar, por ejemplo la naturaleza, al comienzo, en el desierto tras el accidente aéreo:
Veo la luna sobre el desierto de Tamaulipas —más clara que nunca, tal vez sí, pero la considero una masa calculable que gira alrededor de nuestro planeta, un objeto de la gravitación, interesante, pero ¿por qué una experiencia maravillosa? Veo las rocas recortadas, negras ante el resplandor de la luna; puede ser que parezcan cuerpos dentados de animales prehistóricos, pero yo sé que son rocas, piedras, probablemente volcánicas, eso habría que verlo de cerca para asegurarlo. ¿De qué podría tener miedo? Ya no existen animales prehistóricos. ¿Por qué tendría que imaginarlos? No veo tampoco ángeles petrificados, lo siento; ni demonios, solo veo lo que veo: las formas corrientes de la erosión y mi larga sombra que se proyecta sobre la arena, pero ningún fantasma. ¿Para qué ponerse cursi? No veo tampoco el diluvio universal, sino solo arena, iluminada por la luna, rizada por el viento como si fuera agua, cosa que no me sorprende; yo no lo encuentro fantástico, sino explicable. Yo no sé qué aspecto tienen las almas en pena; tal vez el de las pitas negras en la noche del desierto. Lo que veo son pitas, una planta que solo florece una vez y luego muere. Sé además que no soy (aunque de momento lo parezca) el primero ni el último hombre sobre la tierra; y soy incapaz de dejarme impresionar por la mera idea de ser el último hombre, porque eso no es verdad. ¿A qué ponernos histéricos? Las montañas son montañas, aunque posiblemente bajo una determinada iluminación parezcan algo distinto.
Del mero registrador de hechos y desmitificador de la imaginación que tenemos en esa larga cita, acabamos al final de la novela con un hombre completamente sinestésico con el mundo que lo rodea frente al toma vistas y su película insensible, indiferente:
Deseo oler heno…
No volver a volar nunca más. Deseo volver a la tierra, allí entre los últimos abetos que reciben el sol del atardecer, oler la resina y oír el agua, probablemente ruidosa, y beber con la mano… Todo va pasando, como en una película. Deseo tocar la tierra con mis manos.
Homo Faber es una novela imprescindible en la literatura del s.XX. Como las grandes obras, se une a los grandes mitos de la cultura occidental, incluida la ciencia, y las líneas modernas de la literatura en la lengua en que se escribe, el alemán (recordemos que Max Frisch no es alemán). Pero un engarce desde una perspectiva antropológica directa que señala a los homo faber de ayer y hoy, y a los homos que no siendo faber, tienen una profunda fe en la tecnología que los deslumbra y ciega ante su falibilidad o ante lo que no cae en su territorio, es decir, todo lo demás de la vida… y de la muerte… —ya vienen.
Héctor Martínez
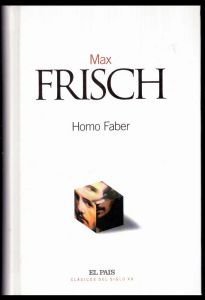
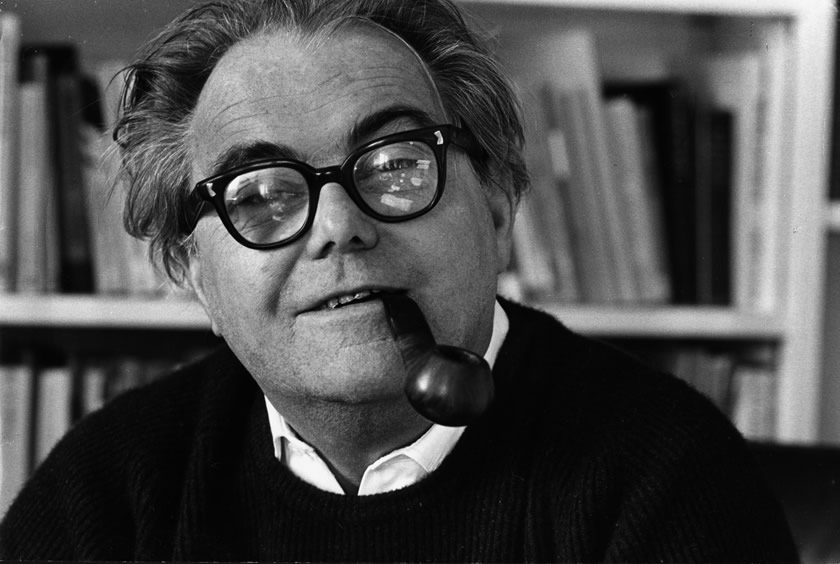
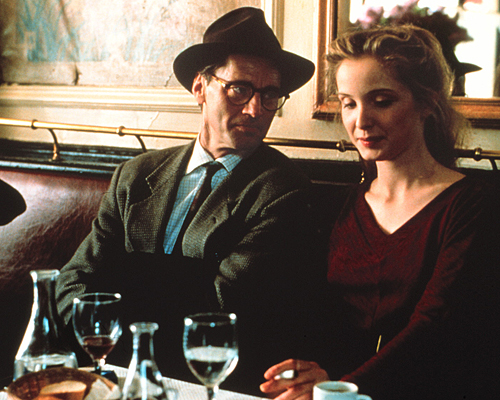

Un comentario